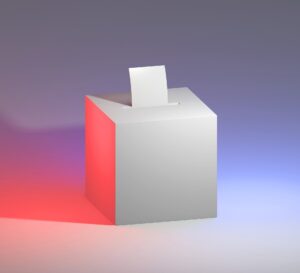El ser humano ha manifestado desde siempre la necesidad de creer en algo trascendente a su entendimiento para alcanzar una explicación de los fenómenos que escapan a su comprensión. Es innegable que los valores religiosos de todo tipo marcan pautas de vida para mucha gente aún hoy en día. Nadie en su sano juicio puede negar la importancia sociológica del hecho religioso, que ha trascendido el terreno meramente espiritual a lo largo de toda la historia de la Humanidad y nos ha legado manifestaciones en numerosos terrenos de la realización humana, desde las Artes a la Filosofía, pasando incluso por una determinada concepción de la economía (véanse el llamado “capitalismo calvinista” o la prohibición de la usura en las leyes islámicas), o las fiestas populares.
Venimos de una larguísima tradición histórica de influencia directa de la religión en la política, y con ello en el Estado. Sin remontarnos más lejos, cabe recordar la importancia que tuvo en el proceso de formación de los Estados alemanes, que se puede resumir en la locución cuius regio, eius religió (“a tal rey, tal religión”): si los soberanos profesaban una religión, esa religión era la de todos sus súbditos y por extensión, la del Estado. En el mismo siglo XVI también recordamos el papel que ha tenido la religión en la formación de los Estados modernos (incluso cómo el Reino Unido adoptó una religión de Estado ex novo, o cómo ha llegado hasta la actualidad la existencia de “iglesias nacionales” en los países nórdicos – en Suecia, la Iglesia no se separó del Estado hasta 2000; en Noruega, hasta 2017-). Incluso nominalmente, en Reino Unido y Dinamarca (dos de las democracias más avanzadas del mundo) la jefatura del Estado desempeña a la vez la jefatura de la Iglesia nacional.
La separación de religión y política es una cuestión delicada incluso en nuestros días. Sin ocuparnos de países con claro déficit democrático en los que la religión ocupa un lugar fundamental en el día a día del Estado (como las teocracias islámicas), podemos observar que la influencia de la religión en la política ha sido muy importante hasta hace pocas décadas incluso en democracias avanzadas: podemos recordar el auge de partidos de inspiración cristiana (católica o no) en la política de países como Italia, Alemania o los Países Bajos. También los indisimulados intentos de determinadas instituciones religiosas por influir en la política de sus respectivos países a través de la colocación estratégica de sus miembros en puestos clave de la administración (así ocurrió con el Opus Dei en la década de 1960 en España).
Sin embargo, en las democracias actuales, singularmente en Europa occidental, se ha experimentado un proceso de secularización, entendida como la progresiva pérdida de influencia de la religión en la sociedad, una autonomía de la sociedad en general y de sus instituciones (enseñanza, sanidad, asistencia social, etc.) frente a las instituciones religiosas que, tradicionalmente, habían tenido mucho más peso. Todos los indicadores sociológicos de práctica religiosa han ido cayendo, en algunos casos vertiginosamente. Si la religión no tiene ya la influencia de la que gozaba antaño, esa posición ha de trasladarse al terreno de la política.
Las democracias occidentales han resuelto en general satisfactoriamente el tema de la separación de la religión y la política, de la Iglesia y el Estado. Algunas, como el caso de Francia, proclamándose abiertamente laicas, prácticamente desconociendo el hecho religioso y circunscribiéndolo al ámbito estrictamente privado. En otras, como Italia, el peso de la religión es demasiado como para pretender que la Iglesia desaparezca del todo del mapa político, y pese a no existir ya la Democracia Cristiana como partido, las instituciones eclesiásticas mantienen un considerable poder blando que les permite influir en ocasiones decisivamente en la política del país.
En el caso de España, nos movemos en un punto intermedio. Con el paso a la democracia y la promulgación de la Constitución de 1978, la religión católica ha dejado de ser considerada como la oficial del Estado; sin embargo, el texto constitucional no aboga por una ruptura abrupta con el pasado: su artículo 16.3 establece que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. No solamente no aboga por el desconocimiento del hecho religioso (a mi juicio, con acierto), sino que reconoce de alguna manera el peso sociológico específico de la Iglesia Católica (muy mermado en la actualidad, todo hay que decirlo), y también la existencia de “las demás confesiones”. Va aún más allá, y expresa un mandato a los poderes públicos para mantener con todas las confesiones una relación de cooperación.
Para obtener ese canal privilegiado de relación con el Estado, las confesiones sólo han de cumplir un requisito, el llamado “notorio arraigo”, según lo expuesto por el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR), y regulado por el Real Decreto 593/2015, de 3 de julio. Actualmente, han alcanzado ese estatus, requisito necesario para la firma de acuerdos de cooperación, las confesiones: judía, evangélica, musulmana, mormona, Testigos de Jehová, budista e Iglesia Ortodoxa. Sólo las tres primeras han firmado acuerdos de cooperación con el Estado, en los que se reconocen ciertas especificidades, pero que sólo afectan a la esfera privada de los creyentes (lugares de culto, alimentación, etc). Como se ve, ni un solo atisbo de influencia en la política.
Caso aparte es la Iglesia Católica: su “notorio arraigo” estaba más que probado en el momento de la aprobación de la mencionada Ley Orgánica, por lo que su relación con el Estado se regula, no ya a través de la forma jurídica de Concordato, sino de cuatro Acuerdos entre España y la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979, pocos días después de promulgada la Constitución española y en el marco de la nueva aconfesionalidad del Estado, sobre asuntos jurídicos, culturales, económicos y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Destacan particularmente temas como el reconocimiento de la personalidad civil de las diócesis, la inviolabilidad de los lugares de culto, las festividades religiosas, los efectos civiles del matrimonio canónico, el derecho a la educación religiosa, centros docentes de la Iglesia, medios de comunicación social, patrimonio histórico, etc.
Con estos acuerdos, se establece una clara separación entre la religión y la vida política. Sin duda después de 41 años de vigencia estos Acuerdos necesitarían ser reformados en ciertos temas, tarea nada fácil teniendo en cuenta que tienen rango de Tratado internacional celebrado entre dos Estados soberanos.
La política tiene hoy bien definidos sus cauces de participación, a través de los partidos políticos y las elecciones periódicas. Los ciudadanos también podemos participar a título individual cuando se nos convoca a un referéndum. Asimismo, han surgido como cauces adecuados para la participación política indirecta las asociaciones y grupos de interés varios. A través de todas estas formas, se cubre todo el espectro posible de participación en la definición de las reglas de la sociedad: no es sólo un derecho del que nos hemos dotado, es incluso un deber moral. Esta es, digamos, la vis pública del ser humano. A mi modo de ver, esta faceta debe separarse claramente de la esfera privada del individuo, en la que tiene cabida (e incluso todo el sentido, según las creencias de cada uno) la religión y la vivencia del hecho religioso. Obviamente, nada impide la expresión pública del hecho religioso, la celebración pública de las festividades; diría más: es una manifestación más de riqueza cultural y espiritual del ser humano. Pero no debe salir de esa esfera, la de dar cauce a la espiritualidad individual y colectiva. Es inconcebible en una democracia el escenario de una confesión religiosa que expanda sus tentáculos por todas las áreas de la sociedad, condicionando con ello la vida pública. No quiere decirse que las creencias religiosas no puedan tener cabida en las ideologías de los partidos, ejemplos de ello hay y bien actuales. Los votantes pueden votar a un partido por sus “valores religiosos”, pero no nos engañemos, esa es una razón fundamental para una pequeña minoría de votantes. Es inconcebible que en una democracia del siglo XXI integrante de la Unión Europea una confesión religiosa pueda tener tanto peso en la adopción de políticas públicas de Estado, pero ahí está el caso de Polonia, en donde un gobierno ultraconservador aplicando políticas directamente inspiradas por la Iglesia Católica está a punto de partir el país en dos mitades irreconciliables (para muestra, las recientes elecciones presidenciales).
Las creencias religiosas han tenido, pues, un importante papel hasta llegar al momento actual. Pero su hipotética pretensión (apoyada en el peso específico en la sociedad destacado anteriormente), de influir en la esfera política, debe ser rechazada. Para ello podemos incluso basarnos en las enseñanzas de Jesucristo, cuando dijo aquello de “al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. No se puede decir tanto (y tan bien) con tan poco.