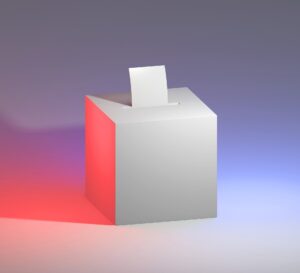Este devaluado paraje desciende ladera abajo hacia pampas de latrocinio y nula institucionalidad. Mientras sigamos siendo un caleidoscopio de conflictos políticos tan pero tan innecesarios cómo las persistentes tendencias de la colectividad hacia las modas pasajeras, jamás desaparecerá la valla que fue erigida en parte por un pueblo verdugo de sí mismo. Esta barrera nos separa de aquel valor meta-jurídico tan anhelado, nos aleja del supuesto fundamento de todo ordenamiento jurídico, estamos a leguas de tener el remanso de paz que podrá desembocar en primorosas afirmaciones. Ni siquiera es necesario un ejercicio de abstracción para percatarse de nuestra deplorable situación, las aciagas circunstancias se nos presentan con objetividad:
Salimos a nuestro trasiego diario e involuntariamente nos topamos con situaciones que nos acercan a una suerte de anfiteatro romano.
Las vías para canalizar nuestra indignación hacia determinadas actitudes asumidas por quienes ejercen el poder público, son los mismos caminos que emplean dichos déspotas con un objetivo claro: asaltarnos “refinadamente”. Esgrimimos falacias y damos por sentado que una afirmación es inverosímil, atribuimos solamente un estigma al emisor, buscamos de paso, desacreditar sin comprender qué pasa y de esta manera con tintes claramente salvajes vociferamos improperios sin siquiera conocer el verdadero trasfondo de la situación. ¡Cuántas similitudes con las luchas que libraban gladiadores en escabrosos capítulos de la historia de la Humanidad! Ya hacía un descargo en sus versos el querido poeta paraguayo Luis María Martínez: ¡Que ven pero no sienten, que sienten y no entienden!
¿Qué vale más en esta civilización del espectáculo? ¿Convicciones firmes y principios inclaudicables que aseguren la pervivencia de las instituciones o la relegación de la virtud a un segundo plano a fin de conseguir beneficios efímeros? ¿Vale más una mesa atestada de prebendarismo y falta de criterio que un terreno raso libre de flagelos?
Para quienes en su fuero interno, albergan el deseo de prosperar no es difícil responder a las interrogantes planteadas precedentemente. Tan dilacerante es saber que desde hace añares la orbe en su totalidad se tambalea sin parar. La opacidad y la secrecía van alimentando flagelos devastadores que azotan sin descanso la pseudodemocracia en la que desarrollamos con mucho pesar nuestra vida jurídica, política, social etc.
Los hombres que nos gobiernan (en su mayoría) son fieles reflejos del modelo del “hombre mediocre” que con tanta meticulosidad describía José Ingenieros, esos que en su vida acomodaticia se envilecen y se acobardan, esos que no poseen un atisbo de juicio crítico, esos que siempre van acompañados de un séquito de genuflexos que por pequeñas dádivas son capaces de vociferar denuestos a un niño inocente y esos que después de haber ocultado bajo un obscuro telón los rescoldos dejados por su ilicitud, proceden a dar discursos grandilocuentes pontificando ser los grandes agentes de cambio. Lejos estamos del paradigma aristotélico que exhorta a dar flautas a los mejores flautistas.
Que el escenario político esté atiborrado de corruptos no es algo nuevo. Afortunadamente lo que antes era una quimera en el corazón de los justos a pasos cortos va transformándose en una realidad. Observar facciones cívicas unidas, que bregan por contener la obscuridad empleada por los políticos en su accionar es alentador; ver políticos que rindan cuentas lo es aún más. A un ritmo paulatino vamos logrando la sujeción de las decisiones políticas al control ciudadano, paso a paso vamos entendiendo que la herramienta cívica de vigilancia se da a través de la transparencia.
Una de las cuestiones cardinales para acceder a niveles plenos de desarrollo es la primacía de la dialéctica en las respectivas mentes encargadas de legislar, sólo así se podrá llegar a una conclusión cuya base esté enriquecida de razonable disenso.
Para iniciar un debate indemne de expresiones de poder, es imprescindible el amor a la sabiduría. Desterrar fenómenos prístinos de dominio, constituye un trabajo que muy pocos hombres están facultados o dispuestos a realizar, quizás porque esta habilidad presupone una mentalidad flexible, por sobre todo predisposición al aprendizaje (a pesar de que los artilugios retóricos empleados para persuadir al “adversario” sean inefectivos; no debería uno vociferar denuestos si la fuerza probatoria de los argumentos de la otra parte involucrada en la discusión es mayor).
La carestía de cultura de debate desemboca en un atropello a un derecho consagrado en nuestro sistema democrático, un medio para manifestar disconformidades y exponer ideas. Satanizar a una persona por falta de concordancia ideológica es tan erróneo como intentar cultivar brotes de sésamo en la cúspide de una montaña gélida, atribuirle malas intenciones a quienes dan su visto bueno a una propuesta y a quienes la reprueban con la típica respuesta escueta infundada (“porque si”) también lo es.
Debemos considerar las consecuencias que una idea puede traer y sobreponer nuestro juicio al simple enfado impetuoso y visceral. Si lo que buscamos es que nuestro accionar vaya en franca consonancia con los preceptos democráticos que teóricamente defiende la democracia constitucional, debería primar la dialéctica, una sana confrontación de ideas que nos permita robustecer el debate público y así mejorar nuestra calidad democrática.